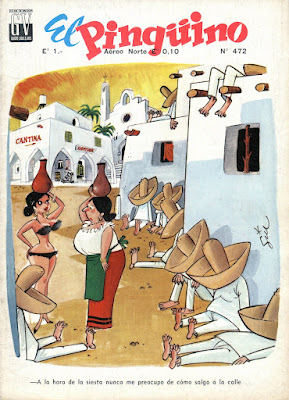Este álbum que comparto hoy es una muy atractiva historia policial en la que se mezcla la política con los conflictos raciales en Sudáfrica. Me la leí de un tirón y me trajo recuerdos de la única vez que he visitado esa región del mundo. Fue en junio de 1999, cuando asistí a un encuentro de un programa de Naciones Unidas en el que trabajaba entonces en la universidad y que se realizaría en la Universidad de Botswana. Antes de volar a Botswana estuve unos días en Sudáfrica, en Johannesburgo, donde aproveché de familiarizarme con el inglés que se habla en el sur de África y de conocer algo del lugar. Muy cerca del hotel en que me alojé se instalaba todos los días un pequeño mercado de las pulgas, que en realidad era más bien un conjunto de puestos que vendían artesanías. Lo visité todos los días que estuve ahí y entablé interesantes conversaciones con algunas de las personas que vendían sus cosas. De hecho, muchas de las artesanías y recuerdos que me traje de ese viaje se las compré a ellas.
Johannesburgo en esos años era considerada una ciudad muy peligrosa. De hecho, el hotel en que me alojaba, que era uno de la cadena Holiday Inn, contaba con una guardia privada armada con fusiles de guerra. Pese a su mala fama, un día contraté un tour para conocer algunos lugares emblemáticos de la ciudad. Dos negros me pasaron a buscar al hotel en un furgón en el que era yo el único pasajero. Visitamos Soweto, incluyendo la casa de Nelson Mandela, que entonces estaba convertida en un museo muy interesante; pasamos también por la casa de Winnie Mandela, que era una suerte de fortaleza, pero no entramos porque era su residencia habitual; recorrimos un mercado de Soweto, muy parecido a una feria santiaguina de esas que hay en las poblaciones y en las que los coleros (los vendedores informales que se colocan a la cola de los puestos establecidos legalmente) venden casi de todo. Vi desde animales disecados que seguramente eran especies protegidas, hasta frutas que me resultaban desconocidas. Al término del paseo, los negros que me llevaban se detuvieron en una de las autopistas de la periferia de Johannesburgo y me dijeron "Hasta aquí llegamos. Ahora se tiene que bajar porque se terminó el tour". "¿Cómo? ¿No me van a dejar en el hotel?", les pregunté. "No, lo lamento. Tiene que bajarse", me respondieron. Yo ya sabía que Johannesburgo a fines de los noventa estaba convertido en un lugar muy peligroso, pues me lo había advertido un amigo que trabajaba en Naciones Unidas y que con ocasión de una misión en Mozambique había visitado también Johannesburgo unos meses antes que yo. Los niveles de criminalidad eran muy altos y no se podía siquiera visitar el centro de la ciudad porque estaba, literalmente, abandonado y ocupado por vagabundos. De modo que tener que descender de la furgoneta en una zona de la ciudad que me era completamente desconocida, estando solo y sin un plano de la ciudad, ni teléfono celular, ni nada que me ayudara, no era precisamente una buena opción. De modo que les dije "¡Pero si se supone que me debían pasar a buscar y a dejar al hotel!". La discusión continuó unos minutos (tal vez solo fueron unos segundos, pero se me hicieron eternos) y yo insistía "¡No me bajaré de aquí aunque me agarren a patadas!". Al cabo de un momento se largaron a reír y me dijeron que era una broma, jajaja. Me reí con ellos, pero para mis adentros los habría pateado ahí mismo.
Johannesburgo, especialmente sus barrios marginales, me parecieron muy semejantes a los campamentos santiaguinos (los asentamientos humanos informales, para decirlo elegantemente); igual de marginales y ubicados a una latitud parecida tenían hasta un clima muy similar. La diferencia que noté es que allá no había alcantarillado y lo que usaban eran baños químicos, distribuidos por decenas en esas poblaciones. Eso, junto al color de la piel y el idioma, me pareció la única diferencia entre la pobreza urbana de Santiago y la pobreza urbana de Johannesburgo. Además, ambos países habían pasado por conflictos políticos sino iguales, al menos equivalentes. Es en ese contexto en el que se incuba la trama de esta historia escrita por el escritor y guionista francés Caryl Férey (1967) y dibujada por Corentin Rouge (1983), aunque situada en la ciudad de El Cabo.
Conflictos políticos, raciales y creencias ancestrales son ingredientes con los que se puede construir una historia tan atractiva como esta. No quisiera arruinar la lectura, pero debo decir que aunque uno sospecha desde el inicio quién puede estar tras la muerte de un obrero negro en un viñedo de una familia blanca, hay elementos de sorpresa que la hacen muy interesante como historia. Ello porque la muerte se relaciona con ritos y creencias que involucran el asesinato de inocentes y que sin quererlo termina conectado también con las luchas políticas entre grupos que parecen seguir atrapados en el apartheid, pese a que este último ya había sido abolido.
Es cierto que el detective que protagoniza la historia responde al estereotipo al que nos tiene acostumbrado Hollywood, con su habitual vida de soltero licencioso, algo arrogante, atractivo a ojos de las mujeres y muy perspicaz. Pero más allá de esos lugares comunes que se encuentran en esta historia, la verdad es que está bien contada y podría ser una muy interesante serie televisiva.
El dibujo de Rouge es bueno. Yo ya había leído Juarez y Milan K, también dibujadas por él, y debo decir que su dibujo me gusta mucho. Claro que el atractivo gráfico también viene de la mano del acertado color, que es obra del mismo Rouge junto a Alexandre Boucq. Les dejo las primeras páginas para que le echen un vistazo antes de descargar el álbum.
Esta edición fue compartida por el compañero javibi32 hace algunos años en el CRG. No sé si él además se encargó de su traducción y maquetación porque no existe una traducción al castellano y esta es realmente muy buena y está muy bien hecha. Agradezco públicamente el que la haya puesto a disposición de la comunidad. Además, está editada en alta definición ¿Qué mejor?
Descargar Sangoma. Los malditos de Ciudad del Cabo